
La reciente expedición de la Ley 2466 de 2025, que reforma el régimen laboral colombiano, ha traído consigo un artículo que promete transformar la realidad de miles de trabajadores migrantes: el artículo 34. Este establece que el estatus migratorio no será impedimento para exigir garantías laborales y de seguridad social, y que toda persona extranjera, sin importar su situación migratoria, gozará de los mismos derechos laborales que los nacionales, salvo las limitaciones constitucionales o legales. Además, ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentar el proceso de regularización migratoria dentro de los siguientes 6 meses de la entrada en vigor de esta Ley.
Desde una perspectiva de derechos, el artículo es progresista. Reconoce la dignidad del trabajo más allá de la nacionalidad o situación migratoria, alineándose con convenios internacionales, buscando además cerrar una brecha histórica de protección para una población altamente vulnerable, particularmente la proveniente de Venezuela. Según un estudio de la Universidad Javeriana con la OIT, a enero de 2021 residían en Colombia 1.742.927 personas migrantes y refugiadas, pero solo el 43,58 % había regularizado su situación. En Bogotá, cerca de 340.711 migrantes representan el 19,6% de esta población. Las cifras sobre protección social son alarmantes: 67,9 % sin afiliación en salud, 94,8 % sin aportes a pensión y 82 % de desempleo. La irregularidad migratoria es, sin duda, uno de los mayores obstáculos para acceder a empleos formales y la seguridad social.
No obstante, que el artículo 34 ya sea ley, no significa que su aplicación esté libre de riesgos jurídicos. Hasta que la reglamentación defina procedimientos claros, subsiste una tensión entre este reconocimiento de derechos y las obligaciones migratorias vigentes. Tampoco contempla incentivos para empleadores ni mecanismos de validación expeditas de competencias laborales, como sí lo hacen modelos exitosos en países como Brasil, Argentina o Canadá. En este orden de ideas, ¿cómo se articula esta norma con el régimen sancionatorio migratorio? ¿Qué garantías existen para evitar que la buena fe del empleador se convierta en una vulnerabilidad jurídica? Si, por ejemplo, no se tiene una cédula de extranjería o documento de identificación idóneo, ¿podría o no el extranjero ser afiliado al sistema de seguridad social?
Desde la perspectiva empresarial y de política pública, el reto ahora es doble: coordinar instituciones y emitir guías técnicas claras que permitan cumplir la ley sin caer en vacíos que, paradójicamente, terminen perjudicando a los mismos trabajadores extranjeros que pretende proteger. Sin esta armonización, el artículo 34 corre el riesgo de convertirse en un reconocimiento formal con escasa efectividad material.
Este es un momento clave para que el Gobierno no solo reglamente la norma, sino que la complemente con medidas reales de regularización migratoria y acceso efectivo al mercado laboral formal. De otro modo, el avance legislativo podría chocar con la realidad estadística que hoy muestra que más del 80 % de esta población sigue desempleada y sin protección social.
La inclusión laboral de migrantes no es solo un asunto de justicia social: es una inversión estratégica en capital humano que, bien gestionada, puede traducirse en crecimiento económico, innovación y fortalecimiento institucional. El artículo 34 es un paso en la dirección correcta, pero su impacto dependerá de una reglamentación clara, ágil y garantista.
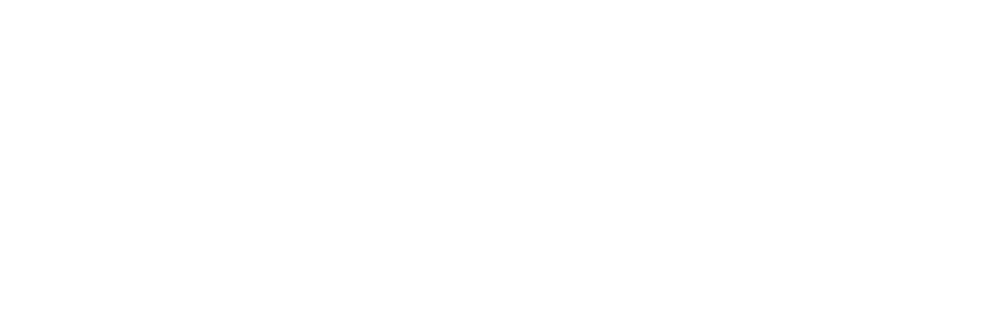

@tannusasociados
@tannusasociados
Tannus & Asociados
@tannusasociados